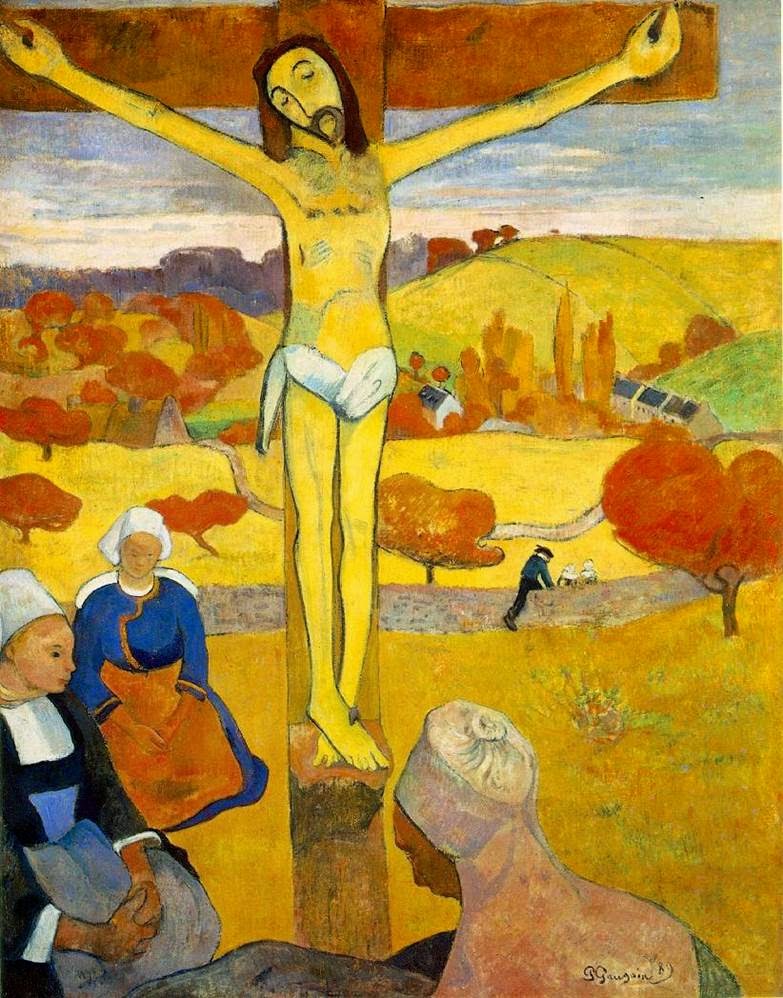por Mario Colleoni
A lo largo de los siglos, muchas cosas se han considerado sagradas; coincidiremos, sin embargo, en que muy pocas lo han sido con certeza. El silencio, la mayor y más íntima expresión de esa sacralidad, se presenta hoy como un desafío y quién sabe si no también como una necesidad. Desafío porque el silencio exige un esfuerzo en el que sólo hallamos obstáculos (para los que cada vez tenemos menos tiempo), es enemigo del régimen supracomercial en el que vivimos, nos empuja a un ejercicio con el que no estamos familiarizados y su naturaleza, como es lógico, resulta molesta y en ocasiones hasta grosera, y es así por una sola razón: parece inhabitable. Si Bernanos lo llamó «genio de la nada», pudo ser tal vez porque —la nada— es un vacío donde el ser humano se enfrenta a la ausencia de voz, la suya (despojada, abandonada de sí, sin ropajes, desnuda, sin necesidad de retórica, sin posibilidad de testigos, totalmente confesional), y genio porque en ese forcejeo con el vacío se desvela la naturaleza íntima de la no-palabra, nuestra voz interior.

En la actualidad, mientras un virus invisible se está llevando por delante a decenas de miles de personas en el mundo, al otro lado, al compás de la injusticia, la deshonestidad y los cadáveres, un grueso de personas esboza ingeniosas teorías sobre la pandemia: agudas observaciones de escritores expertos en virología exprés, abstrusos discursos de falsos filósofos elevados por el común denominador al rectorado de la intelectualidad —nuestra será la infamia inolvidable de haber alzado la mediocridad sobre el pedestal de la sabiduría—, una bífida homeopatía llamada coaching no duda en seguir sacando crédito de la desgracia amenazando con destruir la psique humana, periodistas que parecen políticos, opiniólogos metidos a chamanes, youtubers e influencers convertidos en tertulianos de primero de Sálvame y un largo, larguísimo etcétera de indignidad. Qué difícil es apaciguar la rabia o no señalar con el dedo cuando nada en realidad importa más de lo que importa la vida. Qué difícil no mancharse las manos con ese juego entretenidísimo y envenenado del ruido y la contaminación verbal. Y qué difícil, en definitiva, pensar por una vez en los demás antes que en uno mismo. Si la malversación del discurso, el abuso del poder periodístico, la manipulación de la opinión pública o la perversión psicológica de lo humano no fueran más que algunas de las consecuencias de nuestra siempre terca relación con el silencio, deberíamos ir siendo conscientes de lo crucial que es saber dominarlo. Él es el primer nutriente de todo aquello que cultivamos por amor, con él conseguimos hacer de nuestro hogar un lugar acogedor, nos libra de rumores espurios, nos inclina al sosiego y la serenidad, y, por si fuera poco, es nada menos que la fábrica ontológica del pensamiento, la única en la que éste puede forjarse.
Un gran historiador como Alain Corbin, conocido en España desde aquella formidable enciclopedia en dos tomos titulada Historia del cuerpo humano (Taurus), ha vuelto recientemente con Historia del silencio (Acantilado), un librito breve y hermoso en el que, haciendo gala de una portentosa humildad, nos regala su erudición en un pequeño manojo de citas, impresiones o fragmentos que desentrañan la naturaleza del silencio en la cultura occidental. Corbin nos enseña, a través de un amplio espectro de obras y autores, el valor y el sentido que ha tenido esa suerte de superpoder con el que, con el mero acto de abrir un libro, cualquier persona puede suspender el tiempo y el espacio y encontrar refugio en la lectura. En su libro hay algo más que aliento o consuelo: también hallamos ejemplo; aunque cabe preguntarse, viviendo como vivimos hoy en una sociedad que desliza sus complejos de inferioridad por debajo de las sábanas de la indignación, cuántas personas están predispuestas ante cualquier lección o enseñanza ejemplar.
Sea como fuere, en una realidad inmediata que inquietantemente se parece cada vez más a una serie como Juego de Tronos —que, entre otras muchas cosas, nos habla de la importancia de preservar la memoria o de la única guerra que se combate, la de los vivos contra los muertos—, tal vez sea el silencio el único déspota ilustrado que nos queda, el único en el que podamos confiar para salir indemnes de este desafío humanitario. En un pasaje de su libro, refiriéndose a Victor Hugo, Corbin dice: «en su buhardilla se entrelazan trabajo, pureza, piedad y silencio». Tal vez no exista una mejor glosa como esa para definir lo único que necesitamos de forma urgente en este momento. Tal vez no necesitemos, aquí y ahora, ninguna otra cosa para aplacar ese clamor ensordecedor de Ramá, que no es el júbilo de los que llegan, sino el dolor de los que se están yendo.