
Ramón González Férriz es periodista. El mes que viene la editorial Debate publica su nuevo libro, «La trampa del optimismo. Cómo los años noventa explican el mundo actual».
En un artículo publicado en 2014, después de la crisis financiera pero antes de la oleada populista, el filósofo estadounidense Mark Lilla lamentaba que hubiéramos dejado de pensar en la Guerra Fría, el marco político que rigió el mundo durante casi cuarenta y cinco años. Y, sobre todo, en lo que su final había significado. “No hemos reflexionado lo suficiente acerca […] del vacío intelectual que dejó” decía. “Aunque no sirviera para nada más, la Guerra Fría nos hacía estar concentrados”. Al menos, sabíamos que había dos sistemas en competición, el comunismo y el capitalismo, y sabíamos lo que defendía cada uno: no sólo cuáles eran sus ideales más o menos inalcanzables, sino cómo se traducían en la práctica, en la vida de cientos de millones de personas. En 2014, decía Lilla, “el fin de la ideología no significa que haya desaparecido la oscuridad. Ha traído una niebla tan espesa que ya no podemos leer lo que está justo frente a nosotros. Vivimos en una era ilegible”.
Diría que ya no es así. En los años transcurridos desde que Lilla escribiera eso, se han aclarado unas cuantas cosas. En primer lugar, en el seno de los países occidentales la gran batalla se libra no solo entre los bloques clásicos de la socialdemocracia y la democracia cristiana, sino, más lenta y profundamente, entre los defensores de un sistema democrático con libertades liberales y los partidarios de una concepción mucho más autoritaria y plebiscitaria de la democracia. A escala global, se está definiendo un panorama muy parecido al de una nueva guerra fría entre Estados Unidos, que tiene sus propias derivas nacionalistas pero sigue siendo básicamente una democracia liberal, y China, un poder emergente que ha convertido el comunismo en un tecnoautoritarismo nacionalista. Esta guerra fría tiene lugar en los ámbitos del comercio internacional, la tecnología y, cada vez más, en la lucha por la influencia en terceros países. En este contexto, la Unión Europea tiene varias opciones. Puede a) intentar convertirse en el tercer gran poder del escenario geopolítico; b) seguir siendo una fiel aliada de los estadounidenses, aunque deteste a su presidente; c) intentar mantener calmado a Estados Unidos mientras teje alianzas con China ahí donde a los estados europeos, individualmente, les convenga; o d) ser perfectamente irrelevante como lo fueron los países no alineados durante la Guerra Fría. Esperen una combinación de la c y la d.
Pero quedémonos en el frente interior. En los últimos años, se ha producido una cascada de acontecimientos que ha favorecido de una manera increíble (no sabemos aún qué nos queda por ver) las perspectivas de los autoritarios. Una inmensa crisis financiera provocada en buena medida por la ineptitud de las élites regulatorias, una gestión de esa crisis por parte de las autoridades del euro que evidenció las muchas deficiencias de la arquitectura institucional de la UE, la entrada masiva de dos millones de refugiados en Europa durante la guerra de Siria en 2015 y 2016, el auge de las guerras culturales en torno a la identidad (en las que muchas veces la derecha ha copiado las tácticas victimistas de una parte de la izquierda) y, finalmente, esta pandemia, en la que muy probablemente las autoridades tradicionales volverán a perder prestigio, crecerá la tentación de controlar a los individuos y aumentará el peso del Estado para poder frenar los contagios y sacar a la economía de un parón sin precedentes.
Estas tentaciones, en su grado máximo, son ya una realidad en lugares como Hungría, donde el presidente Viktor Orbán ha aprovechado la crisis del coronavirus para hacerse con poderes casi absolutos y sin límite temporal, mucho más propios de una dictadura que de una democracia con contrapesos entre las diferentes ramas del Estado. Pero es algo que cabía esperar vista la deriva iliberal del país, por no hablar de Rusia o la propia China. Más preocupante que eso, en cierto sentido, es que incluso los estados dirigidos por partidos democráticos con impecables credenciales liberales van a tener la tentación de extender el poder del ejecutivo. Sin duda esto puede tener sentido en una crisis como la actual, y muy probablemente deberíamos apoyar a los gobiernos que así lo hagan. Pero sabemos que a los estados luego les cuesta enormemente renunciar a los poderes adquiridos en tiempos de crisis. Y sabemos perfectamente que las medidas autoritarias —las que invaden la privacidad, las que cuestionan los derechos cívicos, las que perjudican a las clases trabajadoras por sus ocupaciones o sus costumbres— son en muchos casos obra de gobiernos bienintencionados que creen que se limitan a racionalizar el comportamiento del Estado y de los ciudadanos sin darse cuenta de que están subvirtiendo su carácter democrático. De modo que adelante con las aplicaciones que rastreen nuestros movimientos para prevenir contagios, adelante con alguna forma de DNI biológico, adelante con la restricción de movimientos en función de la edad de los ciudadanos. Si estamos seguros de que son medidas imprescindibles y, en todo caso, reversibles y temporales, deberíamos aceptarlas, aunque resulten inquietantes. Pero no sin dejar de recordar con frecuencia su carácter excepcional y su potencial destructor de la democracia.
Todavía no sabemos definir exactamente las ideologías que van a enfrentarse en esta inminente nueva guerra fría, salvo que descienden del capitalismo de la posguerra mundial, por un lado, y de variaciones al autoritarismo, por el otro, y que no son exactamente las mismas de hace una década y media, antes de la crisis financiera y la oleada de populismo. Pero una vez más va quedando claro que el centro de la disputa, además de la desnuda lucha de poder, lo van a ocupar dos —o tres, si Europa decide aparecer— concepciones distintas del papel del Estado en la vida de los ciudadanos, concepciones distintas, en última instancia, de las libertades cívicas. Todo lo que no sea una modulación prudente y actualizada de las viejas libertades liberales supondrá una amenaza para nuestra forma de vida, sea cual sea nuestro color político. Nuestra era empieza a ser legible. Pero resulta igualmente oscura.



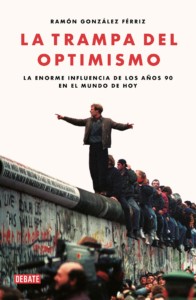 Editorial Debate
Editorial Debate