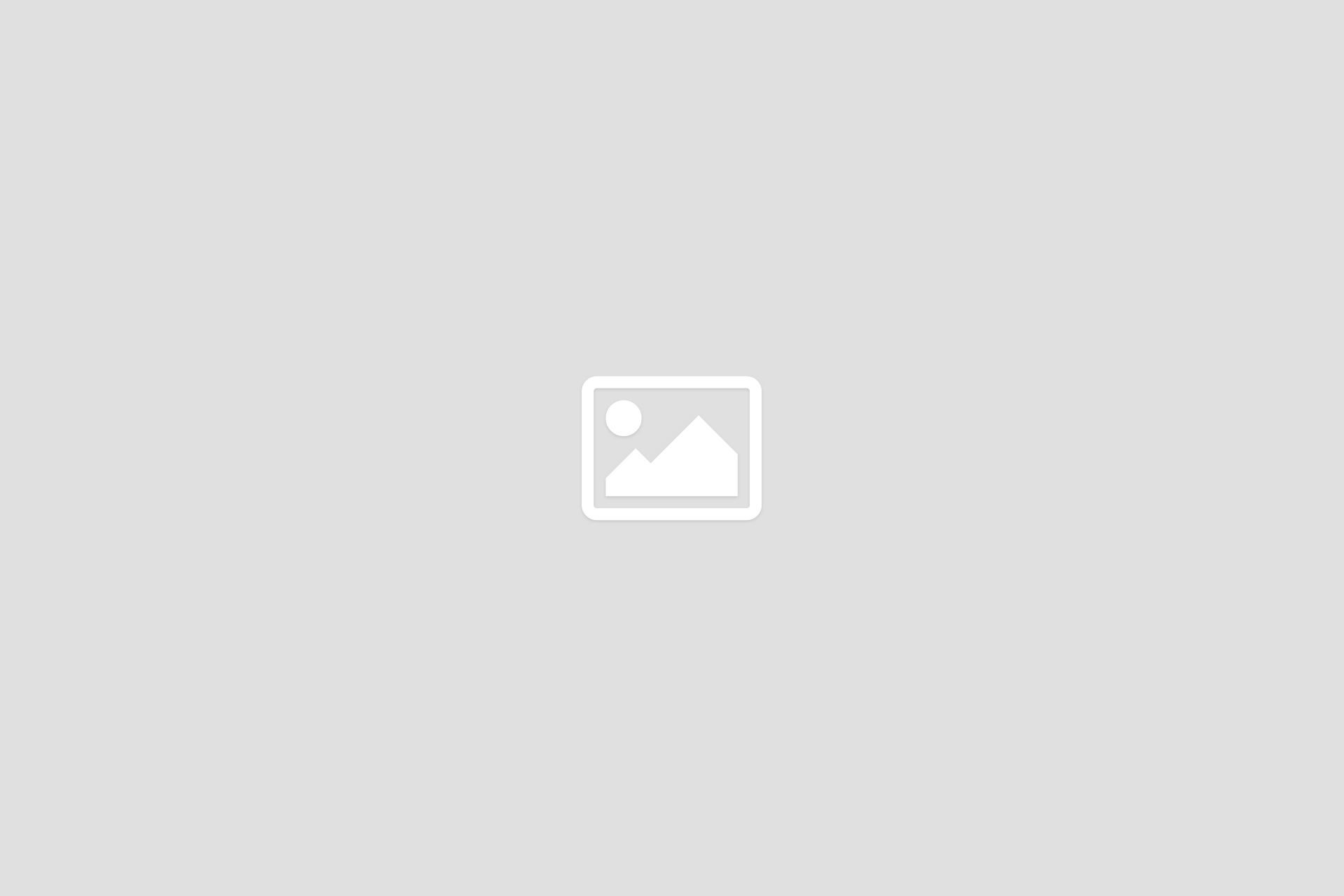Para los amantes del séptimo arte, es de sobra conocida la parquedad con que John Ford hacía declaraciones a los periodistas. Ante las preguntas de Peter Bogdanovich, uno de los pocos afortunados que pudo conversar con él, respondía con poco más que monosílabos entre gruñidos e incómodos silencios. Y, sin embargo, este hombre, grande entre grandes en su gremio, transmitía toda una serie de enseñanzas, reflexiones e ideas llenas de fuerza en sus películas. Quizás por eso rechazaba las entrevistas: si ya había dicho todo en la gran pantalla, ¿para qué añadir palabras innecesarias a posteriori? Probablemente, esto no hace a Ford sino más magno aún y explica con precisión lo que para él era el cine: un medio de subsistencia.
De esta manera, Ford manifestaba implícitamente que con esos rollos de película no buscaba un fin en sí mismo -algo así como “el arte por el arte”-, sino, quizás, una vía para intentar hacer resonar ecos de verdad, de justicia, de belleza, de epopeya… Esta, ciertamente, humildad que dejaba traslucir a la hora de definirse (“me llamo John Ford y hago westerns”) no corresponde del todo con lo que sus obras pueden generar en el interior del espectador. Ford, de personalidad harta compleja, no era un simple refunfuñón reaccionario o “facha”, como ahora suele decirse. Todo lo contrario: era un cuentacuentos de la gran pantalla, un “poeta y comediante”, como señalaba Orson Welles. Sus temas iban desde la nostalgia por esa patria lejana y familiar que representaba para él Irlanda, cuya impronta puede percibirse con claridad en el idílico Innisfree de “El hombre tranquilo”, hasta la experiencia militar que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, una constante que surge en muchas de sus películas como la trilogía de la caballería, entre otras.
El genio irlandés de Ford rezumaba, lo que podríamos llamar, nobleza de espíritu. Una idea difícil de expresar con palabras, pero fácil de imaginar en nuestra cabeza. Algo así como cuando a San Agustín le preguntaban por el tiempo: “Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”. De todas formas, y aunque en este artículo de Enrique García-Máiquez el resultado está a años luz de la presente tentativa, vamos allá. Se trata de una actitud probablemente tan antigua como el mundo porque es algo que siempre ha estado, como quintaesencia, en lo más profundo del hombre, pero que le cuesta brillar si no nos esforzamos por ponerlo en práctica.
Hoy en día, parece que brilla por su ausencia en la vida pública. Y si bien cada uno de nosotros no estamos exentos de batallar contra las pasiones y vicios del día a día, probablemente es entre los representantes públicos donde más falta hace la nobleza de espíritu: verdaderos responsables de la cosa común que destaquen por su lucha diaria en mostrar elegancia de formas, excelencia de argumentos y rechazo de mediocridades como la mentira, la deshumanización del adversario o la victimización. Individuos que pudiesen imitar en momentos de extrema necesidad el discurso shakesperiano de Enrique V previo a la batalla de Agincourt porque su fama de forja constante de carácter y espíritu les precede, justificando su auctoritas. O, si se prefiere, responsables que destaquen por una vivencia de las virtudes humanas de forma extraordinaria en lo ordinario de cada jornada.
No obstante, paradójicamente, antes de desenvainar la espada, quien desborda esta aristocracia de espíritu figura como un habitante más de su comunidad: vive de forma oculta y sencilla su existencia, sin hacer cosas raras. Antes de participar en la conversación con el prójimo conviene examinarse a uno mismo en sus pequeñeces cotidianas. Aquellas fácilmente desdeñables. Y es que el heroísmo más necesario en toda la historia de la humanidad ha tenido y tiene forma de imperceptibles quehaceres diarios hechos con amor por personas corrientes: un maestro recitando el Cantar de Mío Cid a sus alumnos, una madre consolando a un hijo, un padre corrigiendo a una hija en el momento y lugar adecuados, un joven cortejando con caballerosidad y elegancia, una amiga que escucha, tranquiliza y anima, una abuela que visita a su nieto enfermo… Así se construye un mundo mejor: con pequeñas acciones que dejan huella, capaces de hacer tambalear hasta a los más inexpugnables regímenes. Alguien que se vuelca con los demás en estos actos sencillos, normalmente no busca ni desea ser ensalzado ni halagado. Rechaza la pompa por aquello que debería salir de forma natural a todo hijo de Adán y Eva. Dickens lo define perfectamente en una de sus novelas: “(…) era de esas personas cuya bondad rehúye la luz y que sienten más placer en descubrir y ensalzar las buenas acciones de los demás que en divulgar las propias, aunque estas sean mayores”.
Quizás si cada uno luchamos contra nuestro peor enemigo -nosotros mismos- cada día, con paciencia y reincorporaciones tras las caídas, buscando emular a quienes nos antecedieron en este noble combate, podremos parecernos un poco a Tom Doniphon en El hombre que mató a Liberty Valance, ese vaquero “superado” por la marcha de la Historia y que, sabiendo que iba a ver trastocados sus planes, decide sacrificarse por que llegue la civilización al salvaje Oeste, dejando constancia de su meritoria gesta a unas pocas almas. Eso es nobleza de espíritu.